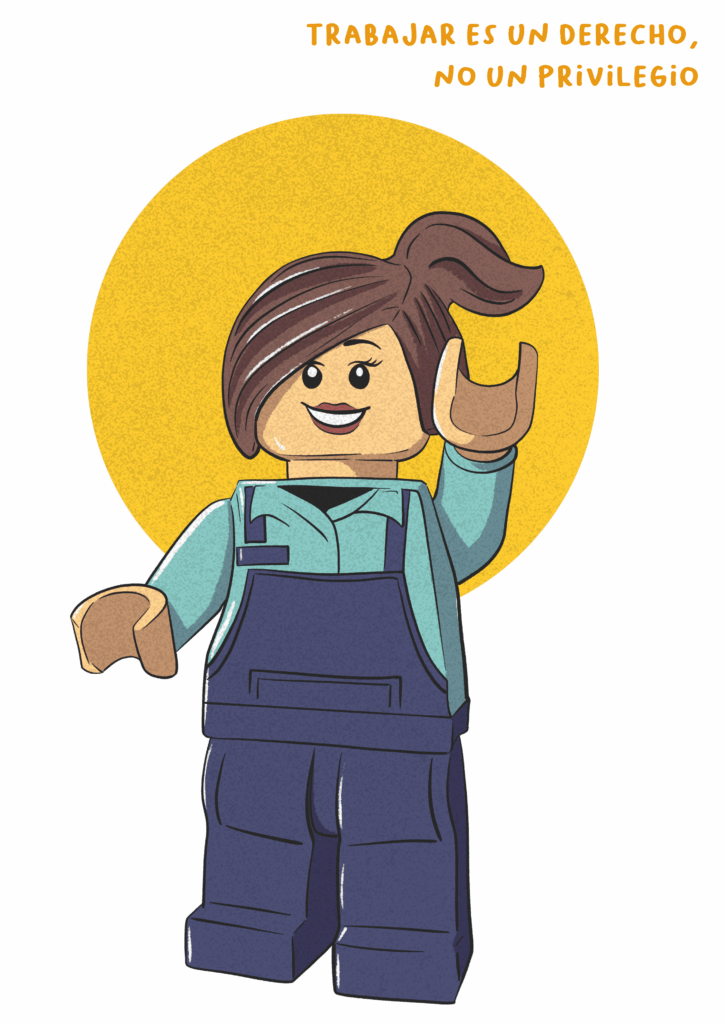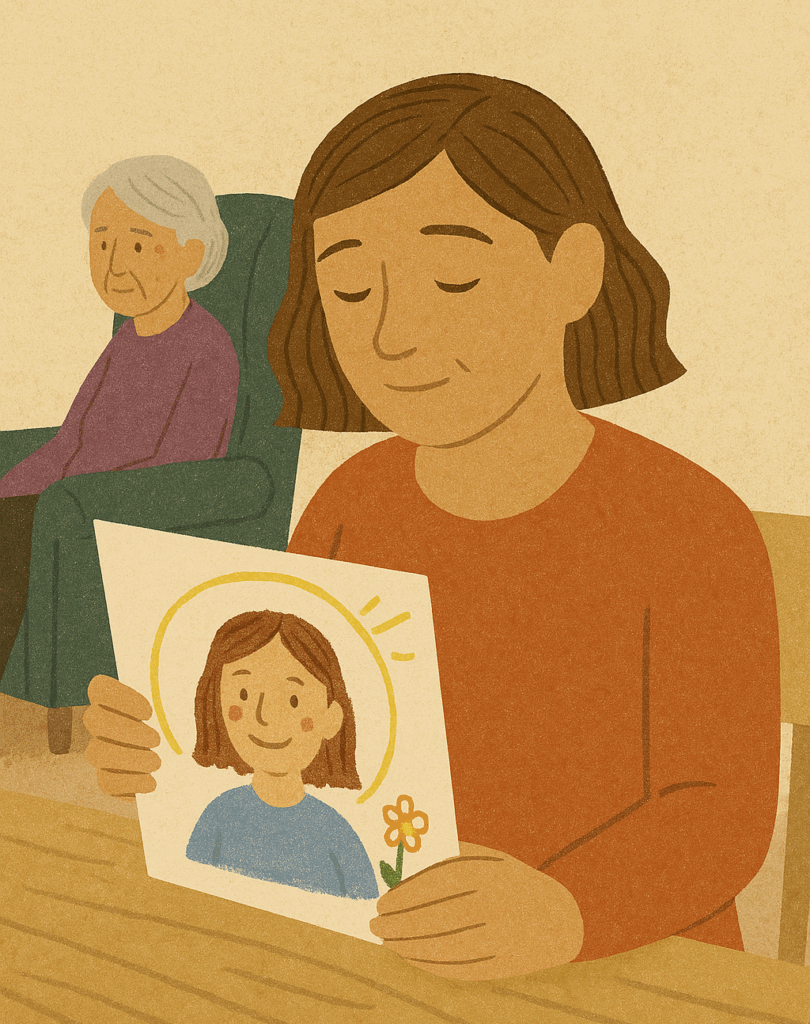María Francisca Sánchez Vara. Departamento de Trata de Personas – Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana.
Mi experiencia personal en el ámbito de lo social surge en un momento muy concreto de mi vida. Hasta entonces mi trayectoria laboral se circunscribía a la gestión empresarial en diversos sectores, que me proporcionaba una cierta seguridad y bienestar económico, y también la posibilidad de hacer realidad una de mis grandes pasiones,
viajar. Algunos momentos y espacios de mi vida lo dedicaba a tareas pastorales en mi entorno parroquial. Mientras mi vida discurría ajena a un mundo de exclusión y marginalidad, he de confesar que en mí siempre dormitaba una inquietud que no acababa de despertar del todo.
Todo comenzó a cambiar cuando visité por primera vez un centro penitenciario, concretamente el día nochebuena de 2004. El capellán de la prisión y delegado de pastoral penitenciaria de la diócesis de Getafe, nos invitó a participar en la celebración de la misa del gallo —o mejor del pollo, por ser a las cinco de la tarde—, para acompañar con nuestros villancicos la celebración. Inicié entonces un camino de aproximación a las personas privadas de libertad, constante y cada vez más intenso, organizando y motivando actividades diversas. Cinco años más tarde, me encontraba dirigiendo un Centro de Acogida para la reinserción social y laboral de personas privadas de libertad, acompañando procesos. Unos procesos que comenzaban con talleres de preparación para la vida en libertad dentro de prisión, que nos permitían comenzar la intervención, dándole continuidad durante los permisos penitenciarios, el tercer grado y libertad condicional, hasta alcanzar la autonomía. El centro de acogida se llama ISLA Merced, y pertenece a la Asociación ePyV, vinculada a la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Getafe. Durante todos estos años, y hasta el día de hoy, no he dejado de hacer voluntariado en prisión y he seguido vinculada a la pastoral penitenciaria de la diócesis.
El acompañamiento a personas privadas de libertad, supuso para mí un antes y un después en mi vida. Durante todos estos años me he ido forjando como persona, como mujer y como laica comprometida en el acompañamiento a personas en situación de exclusión. He tomado conciencia del profundo significado de la libertad caminando junto a personas privadas de ella, en todos los sentidos, y me he sentido parte de este proceso desde mi propia experiencia personal de liberación.
En aquel momento me encontré con una realidad desconocida para mí. Las cárceles son el reducto donde acaban aquellos que han hecho daño y son un peligro para la sociedad y, por lo tanto, se aparta y ubica en los márgenes. Consciente de que en prisión hay muchos perfiles de personas, cada una con su historia y su bagaje, me llamó especialmente la atención el caso de muchas a las que acompañé a lo largo de estos años. Hombres que habían crecido y se habían forjado en un entorno familiar y social muy concreto, que de alguna forma posibilitaba un futuro incierto y oscuro para niños y jóvenes que no tenían muchas alternativas a su alcance. Solo bastaba escuchar sus testimonios y complicadas experiencias a una edad muy temprana, que les había abocado hacia una senda de adicciones y delincuencia de la que era difícil retornar.
Fue entonces cuando tomé conciencia de la importancia que tiene la prevención, para poder evitar los hechos delictivos y el sufrimiento consiguiente sobre víctimas y sobre quienes lo perpetran.
Por este motivo decidí contactar con alguna entidad que acompañara a jóvenes en riesgo de exclusión en la diócesis de Getafe, y me encontré con la Asociación Murialdo. Durante un tiempo realicé un voluntariado, apoyando a niños y niñas de origen inmigrante en sus tareas escolares; posteriormente tuve la posibilidad de trabajar en la entidad durante un año. Después pasé a dirigir durante más de seis años el Centro de Acogida Isla Merced. Además de mi dedicación laboral, continué con el voluntariado en prisión motivando talleres de preparación para la vida en libertad. En la actualidad imparto un taller para personas mayores en prisión, y sigo vinculada a la Asociación Murialdo, como miembro de su junta directiva.
“Estuve preso y me visitaste” (Mt 25) tocó mi corazón desde el primer momento que accedí a un centro penitenciario. Supuso para mí una invitación a dejar cosas y estilos de vida para seguir a Cristo en el acompañamiento a las personas en situaciones de extrema vulnerabilidad, donde el sufrimiento se encarna, donde Dios se revela y te da la posibilidad de forjarte como persona, de conocerte, de experimentarte amada y libre.
En marzo de 2015 comienza mi trabajo en la Conferencia Episcopal Española, concretamente dirigiendo la Sección de Infancia y Juventud en riesgo, dentro de la Comisión Episcopal de Migraciones. Una pequeña sección que se abría paso con el objetivo de apoyar el acompañamiento y la intervención con niños, niñas y jóvenes en riesgo
de exclusión social en las diócesis, a través de los secretariados y delegaciones diocesanas de migraciones. Iniciamos un proceso de acercamiento, por diócesis, a proyectos de este tipo, creando una red interdiocesana en la que participaban algunas de las congregaciones religiosas cuyo carisma es la atención a jóvenes en riesgo de exclusión. Entre otras actividades, organizamos varios encuentros interdiocesanos con niños y niñas de estos proyectos, en diversos lugares de España. En marzo de 2016 pasé a dirigir también la sección de Trata de Personas. Desde julio del pasado año, además de seguir como directora del ya denominado Departamento de Trata de Personas, fui nombrada directora del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana, un cargo que hasta ahora no había sido nunca ocupado por una mujer laica.
Mi experiencia de acompañamiento a mujeres víctimas de trata comienza a finales de 2016 con el inicio de un voluntariado en Proyecto EsperanzaAdoratrices. La función de dirigir una sección de trata no tenía sentido para mí si no estaba cerca de quienes lo han o están padeciendo. Tocar la realidad es fundamental, cuando el grueso de tu trabajo se realiza desde un despacho. Conocer y vivir en primera persona fundamentaba así mi dedicación a esta responsabilidad que la Conferencia Episcopal Española ponía en mis manos. Un colectivo donde la libertad es un tesoro y un sueño a perseguir, donde las cadenas pesan mucho y resulta complejo deshacerse de ellas, porque el proceso de recuperación de una persona que ha sufrido la explotación y la trata requiere de tiempo, paciencia y constancia, pero sobre todo de un buen acompañamiento que sostenga y alivie, oriente y motive, creando espacios de esperanza y confianza para un futuro digno.
El Señor ha puesto en mi camino personas que han sido explotadas, privadas de su libertad, cuya dignidad ha sido agraviada y sus derechos han sido vulnerados, para, de algún modo, ser presencia en sus procesos personales, acompañando como persona y como miembro de la Iglesia. Me siento enviada por la Iglesia a ser presencia entre las personas que se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad, en las periferias físicas y existenciales, donde la mirada compasiva y cercana crea un entorno y un vínculo de humanidad, que sitúa a la persona en el centro, como protagonista de su propio proceso, y donde la acogida, la escucha y el diálogo definen un nuevo estilo de vida y de relación.
Una de las cosas que más eco han tenido en mí a lo largo de estos años, sobre todo con las personas en prisión, ha sido escucharles decir que nuestras visitas y las actividades que realizamos con ellos son espacios de libertad. Lo definen como el momento en que son capaces de sentirse libres por una hora y media a la semana. Nadie valora la libertad realmente hasta que no se pierde, en este caso hablo de la libertad física. Es sobrecogedor cuando una persona que siempre ha estado presa; de la droga, del maltrato, del miedo, de las amenazas, de las mafias, de los barrotes de hierro que blindan las prisiones, te dice de corazón que tu presencia y acompañamiento le ha ayudado a sentirse persona; porque se han sentido valorados, respetados y con dignidad. Alguien desconocido se ha interesado por ellos, les visitan, confían en ellos, entienden su soledad y su sufrimiento y acompañan ese tránsito por la noche oscura. Porque motivan para cultivar la esperanza y mirar siempre hacia delante, a encontrar sentido a una etapa difícil y a vivirla como una oportunidad. Somos generadores de espacios de libertad para muchas personas; para mí es un elemento clave al iniciar procesos personales de liberación. Jesús vino a liberar a su pueblo, y quienes le seguimos estamos invitados a iniciar y realizar este maravilloso proceso de liberación, porque todos y todas, de una forma u otra, estamos en camino hacia la libertad.
Esta experiencia no es otra que construir el Reino de Dios. Como bautizada y como miembro de la Iglesia me siento privilegiada por haber sido invitada a acercarme a las periferias, a ser Iglesia en salida con rostro humano que se encuentra con un extraño en el camino, como nos dice el papa Francisco en el capítulo segundo de su última encíclica “Fratelli Tutti”. Esta preciosa lectura de la parábola del buen samaritano contiene el sentido de ser Iglesia en salida, que es nuestro gran desafío actualmente y al que el papa no cesa de instarnos. Contiene la esencia del ser cristianos, seguidores de Jesús y, por lo tanto, portadores de una gran noticia que hemos conocido, experimentado y de la que somos testigos. Ya no podemos permanecer por más tiempo abriendo tímidamente las puertas, es necesario asumir los riesgos que entraña la apuesta por estar presente en todos los lugares donde se sufre y es necesaria la sanación.
La Iglesia siempre ha caminado junto a los más desfavorecidos, ha sido pionera prácticamente en todas las obras y acciones destinadas a responder a quienes sufren o viven situaciones de marginación y exclusión, es decir, en el campo de lo social, que en las últimas décadas ha adquirido mayor significado. Así ha sido en la atención y acompañamiento a las personas migrantes, a las mujeres en situación de vulnerabilidad y explotación, a la infancia y juventud en riesgo, personas privadas de libertad, personas sin hogar, etc. El capítulo 25 del evangelio de Mateo se ha hecho vida en la misión de muchas congregaciones religiosas, proyectos diocesanos y parroquiales, en Cáritas, Manos Unidas, y en la vida también de muchos laicos y laicas que, desde su opción personal, han asumido su compromiso como bautizados.
La Iglesia está llamada también a estar atenta a los signos de los tiempos, así lo enfatizó el papa San Juan XXIII, y la Doctrina Social de la Iglesia es una respuesta precisamente a esta actitud de atención. Hoy más que nunca, debemos tener los oídos más dispuestos que nunca, reconocer las nuevas pobrezas e ir a las causas más profundas que las provocan. Para ello me parece esencial que, como Iglesia, nos ocupemos sobre todo en diseñar e iniciar procesos para responder desde un enfoque de prevención. Así lo hizo San Juan Bosco y es la misión propia de la familia salesiana. Esta es la clave.
Seguiremos sanando heridas, acompañando a quienes han caído o les han empujado a caer, nunca dejaremos de hacerlo; pero, a mi modo de ver, la tarea que tenemos actualmente es ponernos en camino para dar respuestas allí donde existe riesgo. Este acercamiento al mundo implica interesarse, arriesgarse, embarrarse, salir de la comodidad, pero siempre hacerlo junto con otros, en sinodalidad, siendo comunidad. La soledad que viven hoy muchas personas en nuestro mundo es aterradora, quizá sea una de las enfermedades más graves de nuestra sociedad. Este signo de los tiempos nos habla de la importancia de los vínculos, de los valores relacionales, de la vida comunitaria, de sentirse miembro de un pueblo, el de Dios.
Si queremos ser sal y luz para este mundo, debemos salir a las periferias físicas y existenciales para ofrecer esta gran noticia, que es para todos, que da sentido a la vida, alienta en el camino y ofrece esperanza. Hoy más que nunca estamos necesitados de buenas noticias.